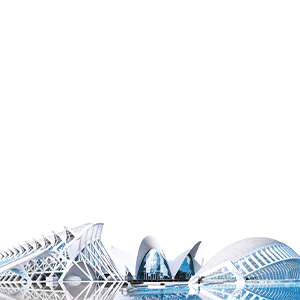Alejandro Santaeulalia habla con no poca contundencia en esta revista. Con motivo del reportaje dedicado a las fallas municipales, hibernadas unos meses desde que se pospusiera su plantà a marzo de 2022, el artista deja caer algunas ideas que no son cosa baladí.
Alejandro Santaeulalia habla con no poca contundencia en esta revista. Con motivo del reportaje dedicado a las fallas municipales, hibernadas unos meses desde que se pospusiera su plantà a marzo de 2022, el artista deja caer algunas ideas que no son cosa baladí.
Dice el artista y diseñador que cuando acabe el ejercicio quiere replantearse su continuidad como artista fallero. Y no es el único. Tanto con la boca pequeña como con aspavientos y críticas, los artistas falleros denuncian, explican y hacen pedagogía de su grave problemática laboral por activa y por pasiva, pero parece ser que nadie tiene los oídos dispuestos a asumir las consecuencias de sus diatribas. Mucho ‘volem falla’ pero poca comprensión hacia la realidad palpable de una profesión que, pese a haberle caído algún que otro meteorito encima, no se extingue. Será por inconsciencia o por amor desmedido a la profesión, pero ahí están. Al borde continuo de la extinción.
Tanto decimos “que viene el lobo” con el tema del artista fallero que ya hasta a mi mismo me suena a disco rayado, a película vista y libro desvencijado. Pero no deja de ser igual de real en cada ocasión que oímos aullar el peligro para la profesión. Ahora, en plena crisis derivada de una situación complicada como es la pandemia, los dientes rechinan con más fuerza y está la cuerda a punto de soltarse.
Hace dos años se puso sobre la mesa el tema de las medidas y los metros. Y aquello, más que una cuestión de tamaño era una cuestión de concepto, de horas, de personal, de todo lo que importa a la hora de saber gestionar una empresa. Porque los artistas no dejan de ser empresas que dan trabajo a otras personas, pagan sus impuestos, gastos y demás. No, las fallas no son una mágica creación que aparece por obra y gracia del artesano vestido con guardapolvo en el corazón de su obrador (que también, déjenme ser romántico). Las fallas son el producto que ofrece una empresa. Y al igual que quien vende grifos, muebles, esculturas, ordenadores o embutido, lo que quiere en su negocio es ganar dinero. Pero parece ser que si un artista fallero quiere vivir y ganar dinero está mal visto.
Lanza Santaeulalia sobre la mesa una frase demoledora: “¿Se van a dejar de hacer fallas? ¿No van a haber artistas falleros? No. Eso es lo triste. Lo triste es que el mundo de la Fallas va a ser una fábrica de muertos financieros. Esa es la realidad”. Realidad oscura y bastante acercada al día a día de los talleres. Y asesta certero un golpe en toda la sien cuando habla de esa “pescadilla que se muerde la cola” que es el concurso. “En una empresa tú tienes unos costes y trabajas para ganar dinero. No para ganar premios, para ganar dinero”. O lo que es lo mismo, dame veneno que quiero morir.
La pasión acaba envenenando de falla al artista y se olvida de ser empresario. Pero no es todo romanticismo por la premiación. Sin premio no hay paraíso, o lo que es lo mismo, en muchísimos casos no hay renovación o fichaje, no hay contratos, no hay nada. Y habría que cerrar la puerta del taller. Entonces parece ser que ir haciendo bola es la única solución.
La terrible subida de luz, la inflación en general y, por supuesto, la tremendísima subida del precio del corcho han sido los últimos invitados a una cena de pan duro y trago amargo. El artista, cada día más, se siente incomprendido en la soledad de su taller. El cliente, el fallero, por su parte, con el zurrón lleno de ‘esto es así de toda la vida’, escucha pero no quiere decodificar el mensaje. Y el mensaje es muy claro. No se puede seguir por el camino en el que estamos. No se puede. Es imposible.
Las fallas de 2022 serán magníficas, pero no retratarán la realidad. Cuando se quemen y comencemos a hablar de 2023, entonces volverá a sonar “que viene el lobo, que viene el lobo”. ¿Y lo peor saben qué es? Lo peor es que no vendrá. El lobo ya ha venido.